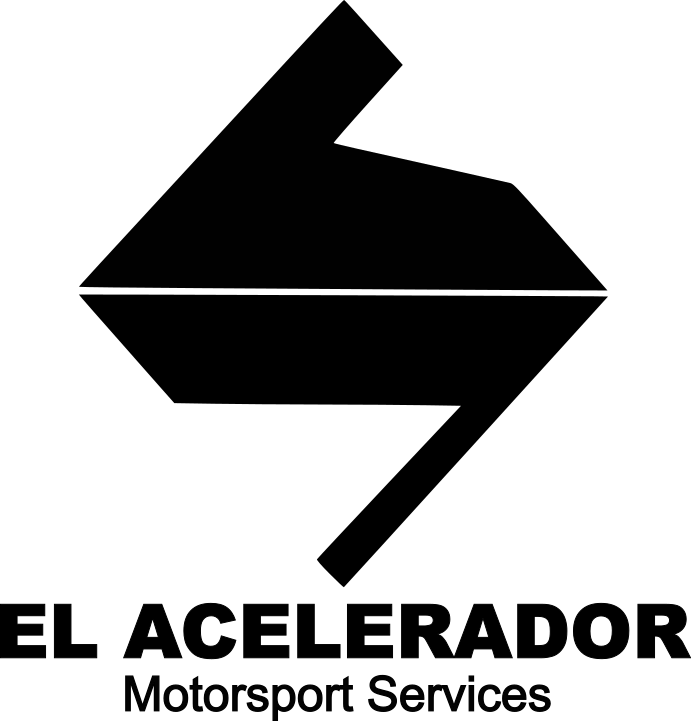El cuarto puesto en la parrilla de salida no era un mal lugar desde el que partir. Por delante tenía a un Jochen Rindt que había firmado la Pole Position, a Denny Hulme y a Jackie Stewart. El escocés dominaba el campeonato del mundo de pilotos con mano de hierro, acumulando seis victorias que valían un título. El experimentado Graham apenas contaba con una victoria en su casillero anual. Y por supuesto en Mónaco, su Mónaco, su circuito. Pero era un bagaje pobre para un piloto de su calibre. Un competidor nato que disfrutaba de la adrenalina sobre el asfalto, sobre el agua o en el aire.
Entre tanto, John y Kevin, dos jóvenes de 15 años, se preparaban para disfrutar de un día de carreras. Habían ido al circuito como tanta otra gente a presenciar a esos locos llegados de Europa cómo domaban aquellos artefactos con ruedas y alerones primitivos que atronaban los oídos. Estaban junto a la pista, en un punto en el que había bastante visibilidad, así que todo lo que tenían que hacer era esperar a que la música de los V8 y V12, que daban vida a semejantes máquinas, empezara a tocar sus acordes en un sinfín de giros de cigüeñal.
Aquella jornada de principios de octubre de 1969 podría haber sido el día en el que disfrutar de Graham Hill firmando su segundo triunfo del curso, pero no. Quedaban unas 20 vueltas del Gran Premio de Estados Unidos en Watkins Glen, cuando una mancha de aceite en la pista hizo patinar los neumáticos del Lotus-Ford 49 que conducía el piloto británico, provocando su salida de pista. El motor se caló y tuvo que bajarse a empujar el coche para volver a arrancarlo. Afortunadamente, el propulsor volvió a rugir como una bestia. Desafortunadamente, sus problemas no terminaron ahí.

Un accidente escalofriante. Watkins Glen, 5 de octubre de 1969. © L’Automobile
Tras comprobar que tenía un neumático dañado, se subió de nuevo al coche y se reincorporó a la pista para llevar el monoplaza al garaje. No pudo abrocharse convenientemente los cinturones de seguridad, pero dado que iba camino de los boxes, allí podrían revisarlos también. Lamentablemente, antes de enfilar la calle del pit lane, el neumático dañado explotó, haciéndole perder el control del Lotus. El coche se fue por un lado y Graham por otro, pues salió disparado fuera del habitáculo.
Justo enfrente del lugar del accidente estaban John y Kevin, que lo presenciaron en todo su pavoroso esplendor. El automovilismo les saludó con su cara más cruel. Tiempo después, afirmaron creer que el piloto había muerto. A Graham Hill no se le truncó la vida en ese momento, pero sí se le rompieron las piernas. Unas piernas que no eran de la misma longitud, pues en un accidente de moto muchos años atrás, cuando su pasión era el motocross, ya sufrió otro grave percance, a raíz del cual, le quedó una pierna dos centímetros más corta que la otra.
Hill salvó la vida. Cuando volvió a las carreras, después del tiempo de rehabilitación, su determinación y su pasión por la competición no habían cambiado. Los dos jóvenes aficionados, testigos de uno de los accidentes más graves de la carrera del campeón inglés, tampoco se olvidarían de su pasión por las carreras. Pero seguro que tampoco olvidarían nunca el momento en el que la fatalidad eligió entre las piernas o la vida de Graham Hill.